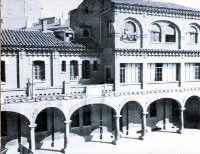|
Nadie sabe dónde
comienza exactamente el barrio. Y es que formamos un barrio pequeño,
aprisionado por dos corredores de cemento y asfalto, Las Fuentes a la
izquierda, y San José a la derecha, según se mira río
abajo. La mayoría le da el comienzo en el puente del Huerva, al
principio de Miguel Servet, y el final, en el gran silo de la carretera
de Castellón. No dicen nada de su extensión lateral. Digamos
que hay opiniones dispersas, cuya discusión poco aporta a la clarificación
de las fronteras. Los expansionistas nombran propios a terrenos que siempre
pertenecieron a los barrios colindantes y alargan el eje desde la Plaza
San Miguel hasta el cementerio de La Cartuja. En fin, por menos se libraron
batallas, así que nadie les hace caso. Los tradicionalistas traen
los límites al Matadero Municipal y a las Sopas Cenis, o la Lechería
Quílez en la otra acera, dando anchura hasta el camino Cabaldós
y el camino Fillas. ¡Ah, por cierto!, el nombre del barrio es también
objeto de discordia: los "snob" prefieren llamarlo Miguel Servet,
por aquello de la fama universal y de la categoría de la calle;
los de Tranvías, y por extensión casi todos los habitantes
de Zaragoza, lo conocían como el Bajo Aragón, pues empalma
con la carretera que llevaba a las tierras de los tambores: Alcañiz,
Calanda, Híjar...; los antiguos, los fundadores, se quedan con
Montemolín, y no sé de dónde viene el nombre, nadie
me lo dijo nunca.
Realmente, pues, es como si el barrio no existiera... sus límites
se diluyen, su nombre se divide y allá, visto por el aire, la calle
grande del barrio, la de Miguel Servet, únicamente serviría
para deslindar Las Fuentes de San José. Y como no quiero que Satán
se apodere de estas hojas, veo necesario fijar cuanto antes una delimitación.
Debo decir antes que a mi guía protector no le gusta fijar fronteras,
pero tratándose de los diablillos permite una excepción
que vulnere la dimensión universal de los espíritus.
Puesto que mi infancia es lo que cuenta, será mi opinión
(perdonen) la que sirva como voto de calidad. Según mis andanzas,
según mis terrenos naturales, el límite Oeste se fija en
el cine Roxy, lugar de aventuras, triunfos, derrotas, lágrimas
y sonrisas. Al Este, cierro con el Palacio de Larrinaga y con los Marianistas,
incluyendo las casas de la CEFA, donde al tiempo me enteré que
se fabricaban juguetes anunciados en televisión (me hinché
de importancia). Al Norte, los patios traseros de Giesa, CIMA y el antiguo
Reformatorio, cortan los dominios. Hago a "la filla" terreno
neutral. Y al Sur, me muevo poco, porque sólo se incrustan en los
números pares de Miguel Servet el hueco de la plaza Utrillas y
las acequias de la Granja. ¡Atención!, hago islas en dominios
ajenos: sean La Salle más al Oeste, y la manzana que englobaría
las Sopas Cenis con las lecherías Quílez y con la Piscina
Montemolín. Es decir, un barrio que nace sin solución de
continuidad y que termina en los albores de la ciudad por Levante, un
barrio chiquito, olvidado en los mapas, fantasma para los diablillos de
los barrios vecinos, próspero para el alcalde pedáneo y
único para el ángel extraviado.
No pretendo haber acertado, ni siquiera haber complacido a unos o a otros,
y mucho menos ser juez de la controversia. Además, si hubiera hecho
caso extremo a las ternuras de mi recuerdo, habría limitado el
barrio a las cuatro esquinas de las cuatro calles: Miguel Servet, Belchite,
Higuera y del Sol, por donde discurría mi único paseo en
libertad allá cuando acababa de conseguir mi supuesto uso de razón.
Quizá sea más romántico limitar el barrio a los carteles...
presagio de humos, sabores, tertulias..., estandartes inmóviles
de actividad o complacencia. Allá donde dice: Bar Nerín,
que sirve el desayuno a los matarifes que trabajan en el Matadero Municipal,
sito justo a su frente, Bar Nerín que alimenta para dar vida a
los que dan muerte para alimentar, o allá: Bar Otelo, reino del
café, copa, puro y guiñote, punto neurálgico, confluencia
de palabras, o frente a la plaza Utrillas: Bar Didí, que agarra
chaflán en la casa nueva de los Diego, o: Bar Utrillas, escape
de la Policía Municipal en la madrugada... En estos lugares se
juntan los personajes encantados para robarle tiempo al tiempo y colocar
su producto en el mercado del Camino al Más Allá. Son los
carteles del descanso, o de la charla para arreglar el país, o
de la disputa por aquel "renuncio", o del desahogo del vino,
o de la evocación de un pasado mejor... No sería nada el
barrio sin los bares.
Más carteles... La CEFA, en Levante, jardín de ilusiones
con sabor a plástico, botín de los Reyes Magos, prefirió
esconderse cerca de la filla, en la esquina que casi no es barrio para
que los chavales nunca la descubrieran; quizá, con mala fe, para
no ser robada; quizá, con buena fe, para no derrumbar la fantasía
de Melchor. En una manzana inmensa, con fachada de ladrillo, torreón
cuadrado y portón con arco de medio punto, la GIESA, única
fábrica en cadena del barrio, le da nombre internacional, los trenes
desembocan en su entraña y, ¡envidia!, los Reyes de Oriente
dejan regalos adicionales a los hijos de sus empleados. De la CIMA sólo
recuerdo que traía árabes y cubanos, con sueños de
las mil y una noches y aires de igualdad comunista.
La energía de Montemolín se nutre de un calor surgido bajo
unas letras rojas, encuadradas por un diseño en doble arco, anchas
por los extremos, cerrándose hacia el centro, como queriendo exprimirse
para lanzar el ataque hacia la conquista de la ciudad... las letras de
PEIPASA. De sus hornos, sale pan caliente de lunes a sábados, y
el asado de mamá los domingos. Gabriel Pellicer, hijo del dueño,
pasea a caballo por debajo del cartel. Y, sin saberlo entonces, como ahora
he descubierto, el fuego continuo hizo crecer demasiado a una niña
especial que vivió sobre las letras rojas y a la que tardaron en
conocer los niños aventureros del barrio.
Me impresionaba la Casa de los Martínez, ultramarinos de postín,
de techos altos, casi alcanzados por estanterías lúgubres
de madera, suelo crujiente, luz escondida, sardinas rancias en la puerta
y sacos de legumbres pegaditos al mostrador. La simpatía de los
dueños, siempre con caramelos para los chicos, no rompía
la sensación de terror, y pocas veces entré solo con el
recado de mamá. En los Ultramarinos Cenis me encontraba mejor,
y eso que no me daban caramelos. Hace muy poco que he descubierto el porqué,
razón de infante. En los Martínez, la entrada se abre de
costado, es decir, el mostrador y los productos aparecen de lado, y el
local se pierde poco a poco en la oscuridad; todo parece mirarte de soslayo,
con aire de superioridad. En cambio, en los Cenis, encuentras de frente
a una señora dulce, de frente, repito, con sonrisa eterna, tras
un mostrador simétrico a tu posición, los sacos abiertos
hacia ti, ofreciéndote lentejas, garbanzos y alubias... Casi igual
que con los Martínez, me ocurría en la Cooperativa de la
Estación, pero había más luz y un dependiente calvo
completo, con camisa blanca, que daba sensación de amparo.
La verdulería de la Alicia, con la señora Felipa al fondo,
fue la cuna de "el moreno Julián". Y junto a ella, la
pescadería de doña Pilar, con Ignacito de lumbrera, y la
droguería de Pepe Palacios, local ínfimo con más
de cien mil artículos colgando del techo como telarañas...
La Pilarín del kiosco nos ilustraba con los tebeos de Bruguera
y nos malalimentaba con caramelajos que sabían a gloria después
de ganar la propina. Y el señor Ullate, con su cara de judío
simpático nos vendía en su carpintería los paneles
para el colegio (la importancia que me di cuando me enteré de que
su hijo era un bailarín de talla internacional).
En la esquina de Miguel Servet y Belchite, antes de llegar a la frutería
de la señora Dora, lugar para rapiña de cerezas, se yergue,
humilde, la Bombilla, tienda de casi todo para comer, más que ultramarinos,
de los Garay, serios comerciantes, que no tienen ni idea de lo que guardan
en su establecimiento. No lo voy a descubrir ahora... Es un local cuadrado,
enmaderado de techo a suelo, con belleza sobria en su mostrador. Siempre
la observé mejor desde fuera; su perspectiva desde la puerta, sobre
los escalones descendentes del acceso, daba sensación de pintura
renacentista, y algo me empujaba a entrar...
Por la calle Fillas, los "señores Domingos", que se alargan
por una manzana entera, trabajan en algo que nunca supe muy bien. Quizá
me llaman la atención por la eterna bondad que regala uno de sus
dueños, el señor Cesáreo, y su mujer, doña
Antonia, y su hermana, doña Pilar. Además, desde casa de
mi abuela veía los tejados del garaje.
Me ensimismaba con los carteles, vistos desde tan abajo, dispuestos para
informar de la sorpresa, artísticos unos, cochambrosos otros. Y
me preguntaba cómo los pintarían, sobre todo los del cine
Roxy para anunciar las películas. Alguna noche soñé
que cobraban vida y todos a coro iban hablando como charlatanes incansables
de lo que sus letras querían enseñar. Nada sería
el barrio sin ellos, país sin identidad. Me molesta que en lugar
de rehabilitarlos los cambien, prefiero que se mantengan siempre igual,
y cuando alguno desaparece, paso tiempo sin mirar al sustituto, por mucho
que sea luminoso o más llamativo. Suerte que la Peipasa nunca cambia,
y sus letras de fuego y pan tierno se mantienen impertérritas en
su fachada, junto al número 128 de Miguel Servet.
Quizá el barrio no se acaba, quizá no comience, quizá
sus límites sólo sean quimeras y, como la Ley Universal
dice, las fronteras son signo de debilidad, pero yo solamente podré
eliminarlas cuando alguien convincente, maestro de la verdad, consiga
hacerme entender que no pertenezco a tal o cual ambiente, a tal o cual
país, sino que soy, sin raza ni color, un ciudadano del mundo,
o más todavía, un habitante de las galaxias...
|