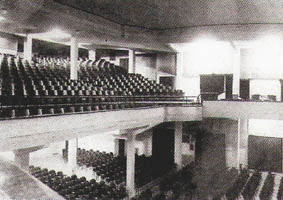|
Las películas circulaban
cansinamente y previsiblemente del Gran Via al Elíseos, del Eliseos
al Victoria y luego al Delicias; por estos cines intermedios circulaba
una menestralía poco acomodada, el funcionariado, los profesionales
con aspiraciones de liberales, viudas de militares, opositores, niños
de casa bien con problemas para la administración de la propina,
aspirantes al quiero y no puedo y otras variopintas escalas sociales
a las que el tiempo derribó casi con tanto ímpetu como
la especulación del suelo acabó con algunos de esos cines.
Pero cuando las películas llevaban cinco o seis semanas de lenta
carrera, venían a dar en unas salas que las recibían bajo
el amparo de "últimos días de proyección en
Zaragoza". El final de la carrera no podía ser menos elegante.
Salas que recordaban por tantos motivos las primitivas barracas de feria,
donde el cine empezó a ser un espectáculo de consumo,
cuyo público parecía arrancado de una novela de Pío
Baroja o cualquier regeneracionista del 98. Cierto que cualquier ciudad
española podía presentar otras al mismo nivel y quizás
aún de peor catadura que las que ahora se van a comentar. Porque
la existencia de semejantes burdeles del cine era un honor ampliamente
compartido en la España del pan negro, y aún muchos años
después de la proclamación oficial de que España
era un país cuyo alimento principal era el pan blanco.
El Monumental Cinema respondía a un nombre casi maldito. No
ha existido cine en España acogido a tan rimbombante nombre que
haya traspasado los límites de lo simplemente soportable. Fue
una sala muerta - y no prematuramente en 1969 - cuya inauguración
se produjo a principio de los años 30. Estaba en un edificio
de corte expresionista - aunque esta calificación mirara de lejos
las obras de Carrión - pero cuyo pedigree terminaba en los roces
que tal calificación mereciera el edificio. Nada existía
en la amplísima sala que recordara estilo alguno, y su disparatada
constitución no le daba otro título personal - aparte
cierta picaresca que comentaremos - que el malhadado recuerdo que entre
sus espectadores dejó el hecho de que la audición era
dificultosa hasta todos los extremos. Los films que se proyectaban eran
de estreno, después de haber recorrido la Ceca y la Meca, y reposiciones
en copias tan estropeadas que no hacían sino añadir alguna
dificultad complementaria al tormento auditivo. Era un cine que daba
la impresión de haber nacido como los demás, mayor largura
que altura, pero al que la mano de algún titán bromista
cambió de posición, acabando por dar la inverosimil apariencia
de ser más alto que largo. Ello hacía que por su inmensa
altura pudieran cobijarse dos pisos que con sus delanteras y la platea
obligada daba la cantidad de cinco clases distintas de localidades.
Por vergüenza ajena no se ponían a la venta los palcos,
pues en un cine de esa facha resultaba del todo incomprensible dar la
aplicación normal a semejantes localidades. Pensar en el funcionamiento
de los palcos del Monumental es algo que solo cuadraría en la
personal óptica de Groucho Marx, de quién en ese cine
se proyectaron muchas películas. En 1955 la localidad mas cara
valía 4 pts, y la más barata 1,25 pts. Nadie se podía
quejar de no encontrar acomodo a su bolsillo. De todas las localidades
de este grotesco palacio del espectáculo la llamada general reunía
características propias cuyo recuerdo parece puro esperpento.
Se trataba de la parte posterior del último piso y consistía
en una serie de gradas de las cuales en la mas alta se podía
dar con la cabeza en el tejado, si el sufrido espectador tenía
una cota de talla superior a la media nacional; amén de dos pasillos
laterales. Si se entraba con la proyección empezada, cosa nada
rara tratándose de un cine de sesión continua, el acomodador
iluminaba desde abajo las escaleras sin acompañar al ocasional
cliente, quizá porque intuía que la propina sería
inexistente y ello le ahorraba mayores esfuerzos o quizá por
no atreverse a entrar en aquella jungla negra; a veces más propia
de un juzgado de guardia que de un lugar para degustar el séptimo
arte.
Lo cierto es que el público le daba un valor peculiar a aquellas
abigarradas gradas por las que era menester circular con tiento en evitación
de caídas o roces con quién tomaba el rábano por
las hojas. La clientela sindical como máxima alcurnia entre el
escaparate social allí expuesto. Seguía un lumpenproletariado
compuesto por cargadores del mercado habituales de bares del casco viejo
- del cual este cine fue el genuino representante en el sector de diversión
que se ofrecía -, soldados y ejecutores de un acto sexual basado
en la represión. El Monumental Cinema, aparte de una película
mal proyectada con escasa luz y sonido inaudible, proporcionaba atractivos
complementarios. Un mercado del "petting" que el doctor López
Ibor olvidó lamentablemente en su libro sobre la vida sexual
y que ninguno de sus seguidores, hoy extinguidos, hubiera bebido en
tan espléndida fuente de experiencias.
La luz de las bombillas de emergencia era escasa y ello propiciaba todas
las variaciones del magreo y de la masturbación. En alguna ocasión
el gallinero - nunca mejor dedicada la calificación a un localidad
de espectáculo - se alborotaba y se oían bofetadas seguidas
de gritos de algún sujeto o sujeta pasivo que manifestaba su
disconformidad por el cariz que tomaban los acontecimientos. Los rápidos
reflejos del foco de la linterna del acomodador - que simulaban los
faros que protegían a las ciudades en guerra de próximos
bombardeos según se veía en las pantallas - venían
a poner orden y paz, y si no la comisaría más próxima
(que se sabía toda la Monumental'story) acababa siendo el punto
obligado para el final de la historia.
Este público se completaba con un enjambre de críos cuando
las películas eran toleradas, y en las sesiones de tarde una
nueva música hecha de bocadillos de merienda - pan y chocolate
- entre gritos y deliciosas blasfemias infantiles ayudaba a corear las
bizarras aventuras de Ivanhoe, Robin Hood o Tarzán. La protomiseria
del cine - al fin y al cabo la 1,25 peseta era la tabla de salvación
de pobres y desvalidos - acabaría generando más "accatones"
que la mente de Pasolini. Porque lo que es aficionados al cine resultaba
bien milagroso que desde aquel submundo, irónicamente situado
en las alturas, pudieran producirse. La elevada situación de
las localidades con respecto a la pantalla producía más
vértigo que el que pudiera ocasionar la acción de la película.
De otro lado, el handicap del sonido podía paliarse mediante
una fórmula para la cual, evidentemente, se precisaba tiempo
y voluntad de permanecer en aquel planeta. Consistía en ver la
película dos veces seguidas para que el oído humano acabase
acostumbrándose a descifrar mensajes en el galimatías
de ruidos. De la misma manera que uno se acostumbra a los más
punzantes terrores no había razón para que no acabara
distinguiendo si aquellas voces de roncas sirenas eran una declaración
de amor o de guerra.
Los domingos se llenaba y dejaban al personal en la calle. Invadían
General Franco (hoy Conde Aranda) y parecían una masa informe
que se apiñaba ante los postes de entrada para oír cantar
a Juanita Reina o ver cabalgar a Gary Cooper. Los films que se proyectaban
no respondían a patrón alguno, pero durante los 50, de
cuando en cuando, daba programas compuestos por las dos jornadas de
un serial, cosa que escasamente sucedía en otros cines. "El
capitán Maravillas", "El escarabajo de oro", "Las
garras de la araña" etc., tomaban posesión alguna
vez al año de tan histórico y popular lugar.
El Frontón Cinema no desdecía en nada del nombre al que
se hallaba acogido; era un frontón de pelota con una pantalla,
colocada en la pared lateral, lo cual suponía, que a quienes
les tocaba localidad cercana a las paredes del frontón quedaban
tan desplazados de la pantalla que veían la proyección
pasada por la fantasía de El Greco; figuras alargadas como resucitados
negaban el cinemascope y aún la pantalla de Lumiere. Allí
se vieron films en una dimensión bien distinta a la que quisieron
sus autores. Por aquella pantalla el color siempre tomaba tintes marrones
y en los últimos años de vida - existió hasta principios
de los 60 - adquirió un defecto singular. El cuadro de la película
salía ligeramente inclinado a la derecha, lo que tampoco era
excesivo problema si el espectador ponía un poco de buena voluntad
y asistía a la ceremonia inclinando a su vez la cabeza para encontrarse
en el mismo eje que la película. Después de todo peores
cosas han pasado.
Las localidades llamadas populares de este Frontón Cinema estaban
casi siempre ocupadas por la facción del ejército llamada
militares sin graduación. Esta peculiaridad se observaba en este
cine con mayor insistencia que en otros de la misma categoría.
La general del Frontón carecía de la afición a
la pendencia de la del Monumental: como causas quizás se debe
a la profilaxis que suponían las abundantes luces rojas que daban
un aspecto a los espectadores como de submarinistas en color de luxe,
y sobre todo a las columnas que cada escasos metros jalonaban el frontal
de la localidad y que obligaban a los espectadores a agruparse en las
zonas entre columna y columna para tener vía libre hasta la pantalla,
objetivo perfectamente lógico de quién pagaba - aunque
fuera poco, 2 pts. - por ver una película. Lógica no siempre
entendida por la empresa que en los días de aglomeración
vendía el aforo completo, con lo cual resulta no difícil
deducir la saludable velada que obtendrían los agraciados con
una columna delante y la inevitable luz roja.
El Frontón Cinema hacía descansos en la mitad de la proyección.
Durante años inmemoriales sonó tras su desvencijada galería
los sones de la melodía anuncio de Okal - producto superior contra
dolores de cabeza y de muelas - de tal forma que semejante cancioncilla
identificaba con más fuerza al local que al propio producto.
El Frontón tampoco hacía remilgos discriminatorios; toda
clase de films pasaban por él. A destacar sus suntuosos programas
dobles de verano con filias de Fox. A destacar no sólo por las
propias películas sino porque el Frontón - local sin refrigeración
- siempre tuvo un nauseabundo olor, fuertemente favorecido por aquellas
botas de Segarra con que el ejercito vencedor del comunismo estaba a
punto de ventilarse a los ciudadanos de a pie mediante una desigual
batalla de narices. Aguantar tres horas de agosto en aquella caldera
fue todo un homenaje a la era del director.
Enfrente del Teatro Iris - luego Fleta - existía una propiamente
llamada barraca que respondía al nombre de cine Iris y proyectaba
las mismas películas que el Frontón Cinema, una semana
más tarde que éste. Las localidades eran sillas de las
llamadas de "La Caridad" por ser iguales a las que tal institución
coloca para ver procesiones. El suelo eran tablas mal encasilladas cuyo
levantamiento dejaba ver la tierra pura y dura sin cubierta o base alguna.
Era una caja pequeña, maloliente y sucia que careció de
la más elemental ventilación, y donde la "vox populi"
hablaba de la presencia de toda clase de insectos. Proyectaba muy oscuro,
de forma que los films en blanco y negro se desarrollaban siempre de
noche y los de color, debido a una patina sonrosada que viraba ese elemento,
dejaban unas imágenes que parecían hablar de muerte y
vida eterna por su propia tenebrosidad. Verdaderamente la luz no se
hizo en el cine Iris. Tenía la ventaja de que se oía muy
bien y podía verse la película de cerca (cosa obligada
para tratar de distinguir algo en aquel mar de brumas), lo cual siempre
gustaba a los aficionados o futuros degustadores de cine y que resultaba
imposible de practicar desde la general del Monumental o del Frontón.
El cine Palacio era una pista de patinaje, y luego baile dominguero,
al que se había colocado una pantalla, una cabina y butacas.
Pero sobre todo abundantes placas de vitrofilm en el techo, a la vista
del público, con el fin de mejorar la acústica del local.
Entre las gradas de general era frecuente ver saltar las ratas. Era
un cine poco concurrido que se convirtió en sala de estreno en
1.964. Después cine de Arte y Ensayo y, finalmente, local dedicado
a la programación de films pornos. Durante los años 50
su ambigú vendía las mejores pipas de girasol de Zaragoza,
con lo que las películas siempre se proyectaban con una banda
sonora complementaria producida por el chasquido, que los domingos era
repetido hasta el infinito, de las mandíbulas contra las legumbres.
El Frontón, Iris y Palacio tenían una institución
cómica. La figura del caramelero que en los descansos pregonaba
mercancía con el grito gangoso - que se llegó a hacer
popular entre los ambientes que frecuentaban aquellos cines - ¡cacahuete,
caramelo, chicle Tabay¡ con un arrastre de vocales interminable
-. Las ventajas económicas por el desempeño del puesto
no eran excesivas, pero a cambio podían ver las películas
toleradas que se exhibían en el local, y a través de la
abertura de las cortinas de la puerta de acceso las de mayores, supuesto
premio al alcance de unos pocos.
Fine del terzo atto
Luis
Betrán Colás
y la colaboración importantísima de dos distinguidos miembros
de la Tertulia Perdiguer: Emiliano Puértolas
(nadie sabe en esta villa de cine más que él) y José
Luis Portolés, sin cuyo inigualable libro de consulta
jamás hubiese llegado a buen puerto esta Historia de algunos
cines de Zaragoza, que irá apareciendo en sucesivos capítulos
encuadrados en las temporadas anuales.
|